Queridos lolavanderos: aquí tenéis el primer número de la revista Aires del Sur que elaboré durante mi contratación como periodista en el Club Vuelo Libre Málaga y cuyos reportajes he publicado en primicia en el blog que desde hace dos meses compartimos.
Disfrutad del contenido, deleitaos en el paisaje dulce de las fotografías, volad hacia mi tierra, con el alma, desde la vuestra.
Un abrazo.
http://es.scribd.com/doc/176833339/Aires-Del-Sur-Prueba-Maquetada
Bienvenidos al blog donde los sueños tienen olor a nube de algodón de azúcar. Publicaremos en él cuentos y reportajes de marcado sabor literario, os informaremos sobre concursos, becas y otros recursos para artistas, así como de curiosidades y noticias relacionadas con el mundo de las letras.
domingo, 30 de octubre de 2011
HE TENIDO UN SUEÑO
Por Paqui Castillo Martín
 |
| aruasjf.wordpress.com |
He tenido un sueño. He soñado que paseaba por un pueblo limpio, tranquilo y seguro. Donde las calles lucían y en los parques los niños jugaban, sonrientes y felices.
He soñado con flores en los balcones, con macetas en los arriates, con fachadas blancas que herían la vista. Un río de aguas cristalinas bajaba sierra abajo, tan puro que hasta el cielo sentía envidia.
He soñado que todos los hombres y todas las mujeres se afanaban laboriosos en el campo, y que había cooperativas en las que se transformaban los productos agrícolas.
He soñado con sinagogas y mezquitas, con zocos y barrios judíos, y con gentes de distintos credos y lenguas habitando en armonía. Miles de turistas, curiosos, no perdían oportunidad de fotografiar a tan felices habitantes de tan feliz predio. Allá arriba, en el cielo, las velas de los parapentes surcaban los aires. Un albergue hospitalario abría sus puertas a los pernoctadores; un libro de visitas dejaba la impronta de la firma de un viajero solitario.
He soñado con las ruinas de Nescania, y que bajo ellas estaba enterrada la semilla de un orgullo capaz de hacer a sus descendientes libres.
He soñado que había paz y esperanza, ilusión y dicha. Nunca una palabra se alzaba más que otra, ni nunca un vecino faltaba el respeto a otro en las asambleas públicas. Se escuchaban con gran interés las ideas de los demás y, aunque no se compartieran, se celebraba que los ciudadanos ejercieran el derecho a la palabra.
He soñado que no existían corruptelas ni componendas, ni promesas electorales, ni mentiras, ni parches, ni favores, ni amiguismo, ni paños calientes, porque no había políticos. El pueblo había decidido que todos, grandes y chicos, participarían en los asuntos del vecindario, utilizando para ello su tiempo libre y sus recursos.
He soñado y en la conciencia de que soñaba, soñé que quienes habían sido enemigos se daban la mano, y se abrazaban. Reinaba el alborozo: era un día de fiesta señalado, la Feria quizás, quizás Semana Santa, cualquier día del año probablemente, porque siempre había motivo para celebrar el estar vivo y el convivir bajo el mismo sol. Me miré al espejo y con sorpresa comprobé que de nuevo era una niña, que corría por la plaza y llegaba sin aliento al sillón de barbero donde mi padre me esperaba con los brazos abiertos, y sonreía. “Convierte en realidad tu sueño”, me dijo, antes de deshacerse su cuerpo como el humo entre mis manos.
Desperté, por desgracia, amigos míos, en este aquí, y en este ahora.
EL VENDEDOR DE ANAFRES
un microrrelato de Paqui Castillo Martín
 |
| nesyscience.blogspot.com |
Había una vez un cierto vendedor de anafres que vivía en el desierto. No tenía más amigos que el viento y las nubes y, de cuando en cuando, algún que otro pájaro que él alimentaba de su propia boca con dátiles y almendras. Pero cuando llegaba el crudo invierno, el vendedor de anafres volvía a quedarse a merced de sus recuerdos. Cuanto más solo estaba, más fecunda era su imaginación, y más soñaba con volver a ver aquellos pájaros cuyas imágenes en barro con sus manos moldeaba y colgaba en el techo de su jaima, una sencilla construcción que agitándose se estremecía bajo los vendavales de arena y tiempo. Cuando pensaba en ellos, el vendedor experimentaba una sensación de sereno gozo, de calmada esperanza, que se mezclaba a menudo con las cálidas lágrimas de nostalgia que a veces irisaban sus pupilas. Esperaba una respuesta de aquellos muñecos de adobe, mas nunca una palabra salió de sus picos envanecidos, hasta que una mañana resplandeciente volvieron las verdaderas aves a piar clamando la comida de la boca del vendedor de anafres, que se había quedado ciego de mirar al sol para otear en el horizonte alguna huella de sus amigos, los pájaros de la calima...
NOCTURNO
Un microrrelato de Paqui Castillo Martín
 |
| mariquinaramos.blogspot.com |
Estaba borracho, ahíto de mujeres y de noche. Llovía intensamente, y en el campo iluminado por la mala luz de un farol herrumbroso, mis pies mordían el barro azul y sucio, esperma primigenio moldeado por mis dioses y mis demonios. Silencio. Agua palpitante tamborileando sobre mi rostro demacrado. Viento que traía esencias de olores olvidados y ráfagas de melodías aún no inventadas. Yo giraba, mientras el mundo, detenido, me acusaba de mi desnudez, de mis pecados de hombre solo y triste.
La lluvia arreciaba sin piedad, anegando el campo, convirtiendo los charcos en regatos y los regatos en ríos cuyo fangoso lecho arrastraba mi esperanza y convertía mi lucha en mansedumbre. Quería gritar, rebelarme contra mi hacedor con todas las fuerzas que aún restaban en mi ser. Pero sólo el canto del búho acompañaba con su eco gutural mis pensamientos.
Estaba al borde del abismo y seguía lloviendo. El terror inundaba mis venas como un veneno salvaje. Temblaba bajo el poder de la naturaleza conjurada contra mi empeño de continuar latiendo. Ardía de frío.
Con las primeras luces del alba regresé a la vida. Antes de abandonar aquel páramo yerto, eché hacia atrás la vista y mi mirada se posó largo tiempo sobre el frágil esqueleto de un roble zaherido por el rayo en la tormenta. Y, por una breve fracción de segundo, la noche volvió a cernirse sobre mí como una maldición espuria y eterna.
Amanecía, sin embargo.
IMPERTINENTE, URGENTE, NECESARIA, LA VIDA
Un microrrelato de Paqui Castillo Martín
Yo era nada sin ti, amor mío. Nací en tus brazos, de tus besos, del deseo que se desprendía de tus ojos. Estabas tan triste aquella tarde, mientras mirabas la orilla del mar, y yo te soñaba sin saberlo aún. Entonces, de repente, nos acercamos uno a otro, nos reconocimos y comenzamos a caminar juntos por la blanda arena. Nuestras huellas dibujadas – ¡cuán pequeña la mía!- entre rizos de espuma y caracolas, y tú, y yo, y el mundo.
Anocheció. Y con la oscuridad y el calor de la tarde que moría, nuestros cuerpos enfundados en trajes de sal y bruma penetraron en las aguas. Glaciares y ríos manantiales, de un verde profundo y primitivo, sostenían nuestro peso liviano. Gozo antediluviano y en mis ojos un llanto cósmico de felicidad recobrada.
Te seguí en silencio, sin hacer preguntas. Encerré en mi maleta tu sonrisa, y la promesa de tu caricia que me servía de alimento y de vestido. Al doblar la esquina, perdí la noción de mi patria, de mi barrio y de mi casa. Tu hogar fue mi vientre, y tu simiente de hombre mi esperanza. Y, cuando te fuiste -¡hermoso era tu rostro en la muerte!- mi esperanza creció, grávida, con redondez de planeta. Estalló la creación como una sinfonía: roca o barro, sangre o célula. Y vi en otros ojos tus ojos mirándome de nuevo, triste, sabiamente, como aquella tarde en la playa, y en las pupilas niñas, recién nacidas, de nuestro hijo, impertinente, urgente, necesaria, la vida.
 |
| tsld.wordpress.com |
sábado, 29 de octubre de 2011
TODAS LAS NOCHES, AMOR
SORTEAMOS UN EJEMPLAR, FIRMADO Y DEDICADO POR LA AUTORA, DE SU LIBRO LA GABARDINA Y OTROS CUENTOS CHINOS, COMO PREMIO POR EL COMENTARIO MÁS SUGERENTE, HILARANTE, ORIGINAL O IMAGINATIVO, DEL CUENTO "TODAS LAS NOCHES AMOR". EL ÚNICO REQUISITO PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO ES QUE OS HAGÁIS SEGUIDORES DEL BLOG, CON NIK O NOMBRE REAL. DEJAD VUESTRO CORREO ELECTRÓNICO AL FINAL DEL COMENTARIO PARA QUE LA AUTORA PUEDA PONERSE EN CONTACTO CON VOSOTROS. GRACIAS Y ¡SUERTE!
Paqui Castillo Martín
Había salido sin apagar la luz, trabucado en la bufanda escolar, sin más penitencia que un tibio desayuno en la cartera. La sala estaba vacía, y se podían oír los rítmicos golpes de respiración de los fantasmas dormidos.
La madre vomitó un bostezo mal disimulado y le dio a la clavija. Recogió las migas de la mesa y se envolvió en la bata, sollozando aún al recordar las palabras del hijo. Entró en el baño y se miró en el espejo, en un acto de contrición que le devolvió su propia imagen deformada, como una burla cruel o un sueño que castiga las penurias del día. En la cama, junto al marido gordinflón y perezoso, se mesaba los cabellos entrecanos, y mutilaba el silencio de lo oscuro con una plegaria marchita de sus labios de bronce. Parecía que fuera ayer cuando el extraño que dormía a su lado la cogió entre sus brazos, y le arrancó, con brutal cuidado, el vestido de novia, blanco vestido de blanca virgen, blanca como una rosa de los vientos en medio de un desierto poblado de ausencias.
Esperaba el alba con la inquieta mansedumbre de quien se ha acostumbrado a ver pasar la vida como en una película, y de vez en cuando resoplaba al compás de los dormidos fantasmas de la alfombra. Todavía tembló al recordar los ojos iracundos del hijo clavados en los de ella, unos ojos igual que los suyos, verdes, gélidos y transparentes. Con resabiado resquemor se levantó a planchar el montón de ropa, que parecía siempre el mismo de todos los días, una revuelta serpiente tricolor de uniformes de colegio, monos de mecánico y calcetines sin zurcir. De vez en cuando, algún trapo de ella que no se molestaba ni en doblar. El canasto exudaba suavizante y detergente, y la cocina toda tenía un cierto aire melancólico.
Habíase puesto a barrer cuando el extraño se presentó de improviso en la cocina. Era el día de descanso, y como siempre iba a comprar la entrada del partido de segunda. No se miraron siquiera, como si sintieran vergüenza de representar el mismo papel todos los días.
El extraño se estaba quedando calvo como los árboles en otoño. El pantalón del pijama le dejaba ver la peluda punta de la espalda y el grueso costurón de una vieja herida. Abrió la nevera y sacó una lata de cerveza. A la mujer le dijo, sin apartar la vista de una cucaracha en el suelo, que no le esperara para la cena.
En la ducha, la mujer aún rumiaba bajo el agua las palabras del hijo. Volvieron a sorprenderle, con un violento dolor de corazón, los maliciosos ojos de la bestia adolescente clavados en lo suyos. La mujer dejó escapar una lágrima blanca que se fue para abajo con la espuma de la ducha.
Ya no recordaba cuándo fue la última vez que la había tocado el extraño. Mientras acariciaba sus piernas fláccidas con la avaricia de un loco, imaginaba al extraño estrechando a la otra, susurrándole lo mismo que le había dicho a ella cuando aún se querían. Se envolvió en la toalla y se fue corriendo a la cocina. No pudo evitar que se rebosase la leche del cazo, y un olor a quemado empezó a invadir el salón donde dormitaban los fantasmas.
Rezaba entre dientes el rosario. Se calzó las zapatillas con un gesto ritual, y sin más ceremonia se metió otra vez en el dormitorio, como cada mañana desde siempre, o al menos desde que podía recordar. Abrió lenta, lentamente la puerta de la buhardilla, y penetró en la sala oscura dándole a la clavija de la luz, y se sentó en la mecedora a esperar que se despertaran los fantasmas.
La soledad prendió en su alma por un momento, y dolorida de un moretón hinchado se cebó en el recuerdo de otros tiempos. Sus pacientes admiradores cantándole desde la ventana enrejada canciones de amor encendido, pidiendo su mano irredenta, besando el suelo que ella pisaba...
Entonces, y sólo entonces, era cuando ella tenía que haber cogido para siempre las riendas de su vida. Si hubiera tenido la oportunidad, se habría marchado del pueblo y hubiera estudiado una carrera, y se hubiera comprado todos los vestidos del catálogo, y hubiera salido los domingos, sola, a ver las películas de Cary Grant... Cary, Cary, su dulce amor secreto, su amor hecho de tiempo congelado en fotos color sepia, su verdadero amor, por el que hubiera dado lo que no tenía con tal de pasar una sola noche en sus brazos...
Arropada por las volutas de humo de la cafetera, caminaba con parsimonia por la cocina, envuelta en sus recuerdos salvíficos. De pequeña, le gustaba ir a la escuela. Se acordaba del olor a tizas, y del viejo pizarrón, y del profesor rotundo que le enseñó sus primeras letras. Cuando cumplió los nueve iba todos los días, granizase o quemara el sol, a la inmaculada escuelita con comedor que las monjas habían abierto para que pudieran estudiar las niñas pobres. Allí conoció a Sebastiana, y a Mariela, sus dos grandes amigas de la infancia. Ahora Mariela estaba muerta, ahora Mariela vivía con los otros fantasmas de debajo de la alfombra. De Sebastiana sabía que se había casado con un primo suyo que la pegaba mucho, y que un día cogió a sus niños y se marchó del pueblo sin dejar rastro. De eso hacía siglos.
Hubiera llegado lejos. Tenía una curiosidad por el mundo que a ella misma la asombraba. Leía los manuales de instrucciones de los electrodomésticos, las recetas del médico, los periódicos, cualquier cosa que cayera en sus manos, con una voracidad que la inquietaba y le dejaba una sensación de vacío en el estómago, un clamor profundo que se revolvía en sus tripas y le decía, despacio: “Estúpida, mírate. ¿Qué ha sido de tu vida, qué ha sido de tu vida, qué ha sido de tu vida?”.
Asomó la cabeza por la ventana para ver si llovía, y tendió la ropa dentro porque comenzaban a caer las primeras gotas. Ese día estaba sola, sola con sus fantasmas, y repetía maquinalmente los movimientos de su brazo en el tendedero como ida a la quimera de otro espacio. Ahora se le venía la imagen del abuelo en el patio de su antigua casa, riéndose por cualquier cosa, contándole mil cuentos de hombres que se hacían a la mar en busca de aventuras, y que volaban en pájaros gigantes y encontraban islas desiertas maravillosas y llenas de tesoros...El abuelo y ella en un campo de azahar, comiendo limones y naranjas, pescando ranas en el aljibe, aullando como locos a la luna, o diciendo lo primero que se les venía a la cabeza. Uno exclamaba “pan” y otro contestaba “nube”. Uno decía “amor”, y el otro le replicaba “muerte”. Era un juego muy divertido, que practicaban incluso en medio de los rigores del invierno. Y todavía más cuando el viejecillo se quedó ciego, y hubo que suplir con palabras lo que los ojos no veían.
La mujer tenía los ojos tan verdes como la esperanza. Muchas veces se paraba, en mitad de una faena, a contemplarse en el espejo, porque le gustaba cómo sus dos pupilas cristalinas titilaban en la sombría lobreguez de su cuarto.
Hecha la casa, se sentó a esperar como todos los días. Tenía un libro en las manos, el mismo de ayer, el mismo de siempre, porque no le daba tiempo a terminarlo, porque era como el libro de su vida, triste y con las hojas grises. Al poco de sentarse en el sofá de skay rojo, vendría el hijo a romper el silencio del viernes, pidiendo a gritos que le tuviera preparada la ropa, que ese día saldría con sus amigotes hasta muy tarde. El hijo era un puñal clavado en su alma. Pasarían mil años, y no olvidaría las palabras que le dijera por la mañana. Eran tan duras que no se atrevió a anotarlas en su diario, el diario con el que conversaba cada tarde, que se había convertido en su único amigo, un amigo íntimo sin labios para responderle.
Las palabras del hijo resonaban, terribles, en su mente, mientras tomaba, una a una, en lenta procesión, todas las cápsulas azules del frasco tornasolado. La habitación, como un remolino, daba vueltas alrededor de su cabeza. Sintió miedo, y luego lo negro se hizo denso, y cerró los ojos para amortiguar el dolor, y el universo en pequeño que se desplegaba ante ella, que enceguecía...
Miró hacia abajo y sólo vio un bulto sin vida, abotargado y desparramado frente al baño del espejo, y sintió náuseas de sólo pensar en volver a él. Evanescente, subía las escaleras con el porte de una gran diva. Lejos, en la quietud de la distancia, se oía respirar a los fantasmas. Las luces del salón abuhardillado estaban encendidas, pero nadie, excepto él, le había dado a la clavija. Lentamente, ascendía como transportada por un hálito de sueño. Cerró los ojos, verdes como demonios, porque la suave luz se los hería. En sus tristes dormitorios reposaban el extraño y el hijo terrible. Dormían ajenos, esperando el nuevo día que el dios de las pequeñas cosas regala a los seres corrientes. Ella, majestuosa, magnífico el porte, transformada en turgente presencia, delgada como un haz vivo de luz cegadora, penetró en la buhardilla, flotando como sólo se flota en el humo de una película. Al otro lado, más allá del muro sólido que se le antojaba impenetrable, estaba él, esperándola, con los párpados semientornados, admirativamente, mientras la recorría con la mirada de arriba abajo. Con gesto seductor, se llevó lentamente, muy lentamente, el cigarrillo a la boca. Ella caminó despacio hasta colocarse frente a su rostro, tan cerca que sentía derretirse por el calor que desprendía su cuerpo. “Te he esperado todas las noches, amor”, le dijo él, y sonrió con su fresca sonrisa atronadoramente bella, hermosamente dibujada en el espacio infinitesimal, cálido y ubérrimo de la pantalla de cine.
 |
| Nuestros protagonistas imaginados por Benjamín Solís García |
miércoles, 26 de octubre de 2011
PAISAJE ANDALUZ MIENTRAS LLUEVE
Paqui Castillo Martín
Llueve blanda, triste, suavemente,
y a llover, escuálida, serena
con su dulce piafar mi alma indiferente.
Sobre los alféizares la tarde
tibia sobre el espejo de lluvia
acrecienta los pozos del naciente otoño
en su preñez salada, ayer verano,
hoy voraz reclamo del invierno aún no llegado.
Llueve blanda, triste, suavemente,
y en los macizos el viento orea
las nubes algodonosas, y la tempestad, furiosa,
derriba con su mano frente al valle
espirales y nimbos color humo.
Oscurece...el paisaje congelado,
entre visillos de niebla alumbra
una luna romántica con rostro de tísica
y la noche llega, y la penumbra
a mi alma contumaz, recién nacida,
sobre los pesebres del valle posada,
quizás dormida.
Llueve blanda, triste, suavemente,
y a llover, escuálida, serena
con su dulce piafar mi alma indiferente.
Sobre los alféizares la tarde
tibia sobre el espejo de lluvia
acrecienta los pozos del naciente otoño
en su preñez salada, ayer verano,
hoy voraz reclamo del invierno aún no llegado.
Llueve blanda, triste, suavemente,
y en los macizos el viento orea
las nubes algodonosas, y la tempestad, furiosa,
derriba con su mano frente al valle
espirales y nimbos color humo.
Oscurece...el paisaje congelado,
entre visillos de niebla alumbra
una luna romántica con rostro de tísica
y la noche llega, y la penumbra
a mi alma contumaz, recién nacida,
sobre los pesebres del valle posada,
quizás dormida.
sábado, 22 de octubre de 2011
PREMIOS LITERARIOS CIUTAT DE VALENCIA
Para mis lolavanderos novelistas o poetas:
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/5173-premios-literarios-ciutat-de-valencia-xxix-edicion
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/concursos-literario/5173-premios-literarios-ciutat-de-valencia-xxix-edicion
OJOS CLAROS, SERENOS (GUTIERRE DE CETINA)
Ojos claros, serenos,
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuanto más piadosos,
más bellos parecéis a aquel que os mira,
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos.
si de un dulce mirar sois alabados,
¿por qué, si me miráis, miráis airados?
Si cuanto más piadosos,
más bellos parecéis a aquel que os mira,
no me miréis con ira,
porque no parezcáis menos hermosos.
¡Ay tormentos rabiosos!
Ojos claros, serenos,
ya que así me miráis, miradme al menos.
EVELINE (JAMES JOYCE)
Sentada ante la ventana, miraba cómo la noche invadía la avenida. Su cabeza se apoyaba contra las cortinas de la ventana, y tenía en la nariz el olor de la polvorienta cretona. Estaba cansada.
Pasaba poca gente: el hombre de la última casa pasó rumbo a su hogar, oyó el repiqueteo de sus pasos en el pavimento de hormigón y luego los oyó crujir sobre el sendero de grava que se extendía frente a las nuevas casas rojas. Antes había allí un campo, en el que ellos acostumbraban jugar con otros niños. Después, un hombre de Belfast compró el campo y construyó casas en él: casas de ladrillos brillantes y techos relucientes, y no pequeñas y oscuras como las otras. Los niños de la avenida solían jugar juntos en aquel campo; los Devine, los Water, los Dunn, el pequeño lisiado Keogh, ella, sus hermanos y hermanas. Sin embargo, Ernest jamás jugaba: era demasiado grande. Su padre solía echarlos del campo con su bastón de ciruelo silvestre; pero por lo general el pequeño Keogh era quien montaba guardia y avisaba cuando el padre se acercaba. Pese a todo, parecían haber sido bastante felices en aquella época. Su padre no era tan malo entonces, y, además, su madre vivía. Hacía mucho tiempo de aquello. Ella, sus hermanos y hermanas se habían transformado en adultos; la madre había muerto. Tizzie Dunn había muerto también, y los Water regresaron a Inglaterra. Todo cambia. Ahora ella se aprestaba a irse también, a dejar su hogar.
¡Su hogar! Miró a su alrededor, repasando todos los objetos familiares que durante tantos años había limpiado de polvo una vez por semana, mientras se preguntaba de dónde provendría tanto polvo. Tal vez no volvería a ver todos aquellos objetos familiares, de los cuales jamás hubiera supuesto verse separada. Y sin embargo, en todos aquellos años, nunca había averiguado el nombre del sacerdote cuya foto amarillenta colgaba de la pared, sobre el viejo armonio roto, y junto al grabado en colores de las promesas hechas a la beata Margaret Mary Alacoque. El sacerdote había sido compañero de colegio de su padre. Cada vez que éste mostraba la fotografía a su visitante, agregaba de paso:
-En la actualidad está en Melbourne.
Ella había consentido en partir, en dejar su hogar. ¿Era prudente? Trató de sopesar todas las implicaciones de la pregunta. De una u otra forma, en su hogar tenía techo y comida, y la gente a quien había conocido durante toda su existencia. Por supuesto que tenía que trabajar mucho, tanto en la casa como en su empleo. ¿Qué dirían de ella en la tienda, cuando supieran que se había ido con un hombre? Pensarían tal vez que era una tonta, y su lugar sería cubierto por medio de un anuncio. La señorita Gavan se alegraría. Siempre le había tenido un poco de tirria y lo había demostrado en especial cuando alguien escuchaba.
-Señorita Hill, ¿no ve que estas damas están esperando?
-Muéstrese despierta, señorita Hill, por favor.
No lloraría mucho por tener que dejar la tienda.
Pero en su nuevo hogar, en un país lejano y desconocido, no sería así. Luego se casaría; ella, Eveline. Entonces la gente la miraría con respeto. No sería tratada como lo había sido su madre. Aún ahora, y aunque ya tenía más de 19 años, a veces se sentía en peligro ante la violencia de su padre. Ella sabía que eso era lo que le había producido palpitaciones. Mientras fueron niños, su padre nunca la maltrató, como acostumbraba a hacerlo con Harry y Ernest, porque era una niña; pero después había comenzado a amenazarla y a decir que se ocupaba de ella sólo por el recuerdo de su madre. Y en el presente ella no tenía quién la protegiera: Ernest había muerto, y Harry, que se dedicaba a decorar iglesias, estaba casi siempre en algún punto distante del país. Además, las invariables disputas por dinero de los sábados por la noche comenzaban a fastidiarla sobre manera. Ella siempre aportaba todas sus entradas -siete chelines- y Harry enviaba sin falta lo que podía; el problema era obtener algo de su padre. Éste la acusaba de malgastar el dinero, decía que no tenía cabeza y que no le daría el dinero que había ganado con dificultad para que ella lo tirara por las calles; y muchas otras cosas, porque generalmente él se portaba muy mal los sábados por la noche. Terminaba por darle el dinero y preguntarle si no pensaba hacer las compras para el almuerzo del domingo. Entonces ella debía salir corriendo para hacer las compras, mientras sujetaba con fuerza su bolso negro abriéndose paso entre la multitud, para luego regresar a casa tarde y agobiada bajo su carga de provisiones. Le había dado mucho trabajo atender la casa y hacer que los dos niños que habían sido dejados a su cuidado fueran a la escuela regularmente y comieran con la misma regularidad. Era un trabajo pesado -una vida dura-, pero ahora que estaba a punto de partir no le parecía ésa una vida del todo indeseable.
Iba a ensayar otra vida; Frank era muy bueno; viril y generoso. Ella se iría con él en el barco de la noche, para ser su mujer y para vivir juntos en Buenos Aires, donde él tenía un hogar que aguardaba. Recordaba muy bien la primera vez que lo había visto; había alquilado una habitación en una casa de la calle principal; y ella solía hacer frecuentes visitas a la familia que vivía allí. Parecía que hubieran transcurrido sólo pocas semanas. Él estaba en la puerta de la verja, con su gorra de visera echada sobre la nuca, y el pelo le caía sobre el rostro bronceado. Así se conocieron. Él acostumbraba encontrarla a la salida de la tienda todas las tardes, y la acompañaba hasta su casa. La llevó a ver La Niña Bohemia, y ella se sintió endiosada al sentarse junto a él en las butacas más caras del teatro. Él tenía gran afición por la música y cantaba bastante bien. La gente sabía que estaban en relaciones y, cuando él cantaba la canción de la muchacha que ama a un marino, ella se sentía siempre agradablemente confusa. Él, en broma, la llamaba “Poppens” (amapola). Al principio, para ella resultó emocionante tener un amigo, y luego él comenzó a gustarle. Conocía relatos de países distantes. había comenzado como grumete por una libra mensual en un barco de la Altan Lines que iba al Canadá. Le nombró los barcos en los que había trabajado y enumeró las diversas compañías. Había navegado a través del estrecho de Magallanes, y relató anécdotas de los terribles indios patagones; tuvo suerte en Buenos Aires, dijo, y sólo había vuelto a su patria para pasar las vacaciones. Naturalmente, el padre de ella se enteró, y le prohibió, terminantemente, continuar tales relaciones.
-Conozco a esos marineros... -dijo.
Un día, su padre discutió con Frank, y después de eso ella tuvo que encontrarse en secreto con su enamorado.
La tarde se oscurecía en la avenida. La blancura de las dos cartas que tenía sobre el regazo se iba desvaneciendo. Una de las cartas era para Harry. Su padre había envejecido últimamente, según había notado; la extrañaría. A veces se portaba muy bien. No hacía mucho, una vez que ella debió permanecer en cama durante un día, él le había leído en voz alta una historia de fantasmas y le había preparado tostadas sobre el fuego. Otro día, cuando su madre aún vivía, fueron a merendar a la colina de Howth. Recordaba a su padre poniéndose el sombrero de la madre para hacer reír a los niños.
El tiempo transcurría, pero ella continuaba sentada junto a la ventana con la cabeza apoyada en la cortina, aspirando el olor de la polvorienta cretona. Lejos, en la avenida, podía oír un organillo callejero. Conocía la melodía. Era extraño que justo esa noche volviera para recordarle la promesa hecha a su madre: la de atender la casa mientras pudiera. Recordó la última noche de enfermedad de su madre; estaba en el cerrado y oscuro cuarto situado del otro lado del vestíbulo, y había oído afuera una melancólica canción italiana. Dieron al organillo seis peniques para que se alejara. Recordó la exclamación de su padre, cuando volvió al cuarto de la enferma.
-¡Malditos italianos! ¡Ni siquiera aquí nos dejan en paz!
Mientras meditaba, la lastimosa visión de la vida de su madre trazaba una huella en la esencia misma de su propio ser; aquella vida de sacrificios intrascendentes que desembocó en la locura final. Se estremeció mientras oía otra vez la voz de su madre repitiendo una y otra vez, con estúpida insistencia, las voces irlandesas:
-¡Derevaun Seraun! ¡Derevaun Seraun!
Se puso de pie con súbito impulso de terror. ¡Escapar, debía escapar! Frank la salvaría. Él le daría vida, tal vez amor también. Pero deseaba vivir. ¿Por qué había de ser desgraciada? Tenía derecho a ser feliz. Frank la tomaría en sus brazos, la estrecharía en sus brazos. La salvaría.
***
Estaba en medio de la movediza multitud, en el muelle del North Wall. Él la tenía de la mano, y ella sabía que él le hablaba, que le decía con insistencia algo acerca del pasaje. El muelle estaba lleno de soldados con mochilas pardas. A través de las abiertas puertas de los galpones, entrevió la masa negra del barco, inmóvil junto al muelle y con los ojos de buey iluminados. No respondió. Sentía sus mejillas pálidas y frías y, desde un abismo de angustia, rogaba a Dios que la guiara, que le señalara su deber. El barco lanzó una larga pitada fúnebre en la niebla. Si se iba, mañana estaría en el mar, con Frank, rumbo a Buenos Aires. Sus pasajes habían sido reservados. ¿Podía volverse atrás, después de todo lo que Frank había hecho por ella? La angustia le produjo náuseas, y siguió moviendo los labios en silenciosa y ferviente plegaria. Sonó una campana, que le estremeció el corazón. Sintió que él la tomaba de la mano.
-¡Ven!
Todos los mares del mundo se agitaron alrededor de su corazón. Él la conducía hacia ellos, la ahogaría. Se tomó con ambas manos de la verja de hierro.
-¡Ven!
¡No! ¡No! ¡No! Imposible. Sus manos se aferraron al hierro, frenéticamente. Desde el medio de los mares que agitaban su corazón, lanzó un grito de angustia.
-¡Eveline! ¡Evy!
Él se precipitó detrás de la barrera y le gritó que lo siguiera. La gente le chilló para que él continuara caminando, pero Frank seguía llamándola. Ella volvió su pálida cara hacia él, pasiva, como animal desamparado. Sus ojos no le dieron ningún signo de amor, ni de adiós, ni de reconocimiento.
Pasaba poca gente: el hombre de la última casa pasó rumbo a su hogar, oyó el repiqueteo de sus pasos en el pavimento de hormigón y luego los oyó crujir sobre el sendero de grava que se extendía frente a las nuevas casas rojas. Antes había allí un campo, en el que ellos acostumbraban jugar con otros niños. Después, un hombre de Belfast compró el campo y construyó casas en él: casas de ladrillos brillantes y techos relucientes, y no pequeñas y oscuras como las otras. Los niños de la avenida solían jugar juntos en aquel campo; los Devine, los Water, los Dunn, el pequeño lisiado Keogh, ella, sus hermanos y hermanas. Sin embargo, Ernest jamás jugaba: era demasiado grande. Su padre solía echarlos del campo con su bastón de ciruelo silvestre; pero por lo general el pequeño Keogh era quien montaba guardia y avisaba cuando el padre se acercaba. Pese a todo, parecían haber sido bastante felices en aquella época. Su padre no era tan malo entonces, y, además, su madre vivía. Hacía mucho tiempo de aquello. Ella, sus hermanos y hermanas se habían transformado en adultos; la madre había muerto. Tizzie Dunn había muerto también, y los Water regresaron a Inglaterra. Todo cambia. Ahora ella se aprestaba a irse también, a dejar su hogar.
¡Su hogar! Miró a su alrededor, repasando todos los objetos familiares que durante tantos años había limpiado de polvo una vez por semana, mientras se preguntaba de dónde provendría tanto polvo. Tal vez no volvería a ver todos aquellos objetos familiares, de los cuales jamás hubiera supuesto verse separada. Y sin embargo, en todos aquellos años, nunca había averiguado el nombre del sacerdote cuya foto amarillenta colgaba de la pared, sobre el viejo armonio roto, y junto al grabado en colores de las promesas hechas a la beata Margaret Mary Alacoque. El sacerdote había sido compañero de colegio de su padre. Cada vez que éste mostraba la fotografía a su visitante, agregaba de paso:
-En la actualidad está en Melbourne.
Ella había consentido en partir, en dejar su hogar. ¿Era prudente? Trató de sopesar todas las implicaciones de la pregunta. De una u otra forma, en su hogar tenía techo y comida, y la gente a quien había conocido durante toda su existencia. Por supuesto que tenía que trabajar mucho, tanto en la casa como en su empleo. ¿Qué dirían de ella en la tienda, cuando supieran que se había ido con un hombre? Pensarían tal vez que era una tonta, y su lugar sería cubierto por medio de un anuncio. La señorita Gavan se alegraría. Siempre le había tenido un poco de tirria y lo había demostrado en especial cuando alguien escuchaba.
-Señorita Hill, ¿no ve que estas damas están esperando?
-Muéstrese despierta, señorita Hill, por favor.
No lloraría mucho por tener que dejar la tienda.
Pero en su nuevo hogar, en un país lejano y desconocido, no sería así. Luego se casaría; ella, Eveline. Entonces la gente la miraría con respeto. No sería tratada como lo había sido su madre. Aún ahora, y aunque ya tenía más de 19 años, a veces se sentía en peligro ante la violencia de su padre. Ella sabía que eso era lo que le había producido palpitaciones. Mientras fueron niños, su padre nunca la maltrató, como acostumbraba a hacerlo con Harry y Ernest, porque era una niña; pero después había comenzado a amenazarla y a decir que se ocupaba de ella sólo por el recuerdo de su madre. Y en el presente ella no tenía quién la protegiera: Ernest había muerto, y Harry, que se dedicaba a decorar iglesias, estaba casi siempre en algún punto distante del país. Además, las invariables disputas por dinero de los sábados por la noche comenzaban a fastidiarla sobre manera. Ella siempre aportaba todas sus entradas -siete chelines- y Harry enviaba sin falta lo que podía; el problema era obtener algo de su padre. Éste la acusaba de malgastar el dinero, decía que no tenía cabeza y que no le daría el dinero que había ganado con dificultad para que ella lo tirara por las calles; y muchas otras cosas, porque generalmente él se portaba muy mal los sábados por la noche. Terminaba por darle el dinero y preguntarle si no pensaba hacer las compras para el almuerzo del domingo. Entonces ella debía salir corriendo para hacer las compras, mientras sujetaba con fuerza su bolso negro abriéndose paso entre la multitud, para luego regresar a casa tarde y agobiada bajo su carga de provisiones. Le había dado mucho trabajo atender la casa y hacer que los dos niños que habían sido dejados a su cuidado fueran a la escuela regularmente y comieran con la misma regularidad. Era un trabajo pesado -una vida dura-, pero ahora que estaba a punto de partir no le parecía ésa una vida del todo indeseable.
Iba a ensayar otra vida; Frank era muy bueno; viril y generoso. Ella se iría con él en el barco de la noche, para ser su mujer y para vivir juntos en Buenos Aires, donde él tenía un hogar que aguardaba. Recordaba muy bien la primera vez que lo había visto; había alquilado una habitación en una casa de la calle principal; y ella solía hacer frecuentes visitas a la familia que vivía allí. Parecía que hubieran transcurrido sólo pocas semanas. Él estaba en la puerta de la verja, con su gorra de visera echada sobre la nuca, y el pelo le caía sobre el rostro bronceado. Así se conocieron. Él acostumbraba encontrarla a la salida de la tienda todas las tardes, y la acompañaba hasta su casa. La llevó a ver La Niña Bohemia, y ella se sintió endiosada al sentarse junto a él en las butacas más caras del teatro. Él tenía gran afición por la música y cantaba bastante bien. La gente sabía que estaban en relaciones y, cuando él cantaba la canción de la muchacha que ama a un marino, ella se sentía siempre agradablemente confusa. Él, en broma, la llamaba “Poppens” (amapola). Al principio, para ella resultó emocionante tener un amigo, y luego él comenzó a gustarle. Conocía relatos de países distantes. había comenzado como grumete por una libra mensual en un barco de la Altan Lines que iba al Canadá. Le nombró los barcos en los que había trabajado y enumeró las diversas compañías. Había navegado a través del estrecho de Magallanes, y relató anécdotas de los terribles indios patagones; tuvo suerte en Buenos Aires, dijo, y sólo había vuelto a su patria para pasar las vacaciones. Naturalmente, el padre de ella se enteró, y le prohibió, terminantemente, continuar tales relaciones.
-Conozco a esos marineros... -dijo.
Un día, su padre discutió con Frank, y después de eso ella tuvo que encontrarse en secreto con su enamorado.
La tarde se oscurecía en la avenida. La blancura de las dos cartas que tenía sobre el regazo se iba desvaneciendo. Una de las cartas era para Harry. Su padre había envejecido últimamente, según había notado; la extrañaría. A veces se portaba muy bien. No hacía mucho, una vez que ella debió permanecer en cama durante un día, él le había leído en voz alta una historia de fantasmas y le había preparado tostadas sobre el fuego. Otro día, cuando su madre aún vivía, fueron a merendar a la colina de Howth. Recordaba a su padre poniéndose el sombrero de la madre para hacer reír a los niños.
El tiempo transcurría, pero ella continuaba sentada junto a la ventana con la cabeza apoyada en la cortina, aspirando el olor de la polvorienta cretona. Lejos, en la avenida, podía oír un organillo callejero. Conocía la melodía. Era extraño que justo esa noche volviera para recordarle la promesa hecha a su madre: la de atender la casa mientras pudiera. Recordó la última noche de enfermedad de su madre; estaba en el cerrado y oscuro cuarto situado del otro lado del vestíbulo, y había oído afuera una melancólica canción italiana. Dieron al organillo seis peniques para que se alejara. Recordó la exclamación de su padre, cuando volvió al cuarto de la enferma.
-¡Malditos italianos! ¡Ni siquiera aquí nos dejan en paz!
Mientras meditaba, la lastimosa visión de la vida de su madre trazaba una huella en la esencia misma de su propio ser; aquella vida de sacrificios intrascendentes que desembocó en la locura final. Se estremeció mientras oía otra vez la voz de su madre repitiendo una y otra vez, con estúpida insistencia, las voces irlandesas:
-¡Derevaun Seraun! ¡Derevaun Seraun!
Se puso de pie con súbito impulso de terror. ¡Escapar, debía escapar! Frank la salvaría. Él le daría vida, tal vez amor también. Pero deseaba vivir. ¿Por qué había de ser desgraciada? Tenía derecho a ser feliz. Frank la tomaría en sus brazos, la estrecharía en sus brazos. La salvaría.
***
Estaba en medio de la movediza multitud, en el muelle del North Wall. Él la tenía de la mano, y ella sabía que él le hablaba, que le decía con insistencia algo acerca del pasaje. El muelle estaba lleno de soldados con mochilas pardas. A través de las abiertas puertas de los galpones, entrevió la masa negra del barco, inmóvil junto al muelle y con los ojos de buey iluminados. No respondió. Sentía sus mejillas pálidas y frías y, desde un abismo de angustia, rogaba a Dios que la guiara, que le señalara su deber. El barco lanzó una larga pitada fúnebre en la niebla. Si se iba, mañana estaría en el mar, con Frank, rumbo a Buenos Aires. Sus pasajes habían sido reservados. ¿Podía volverse atrás, después de todo lo que Frank había hecho por ella? La angustia le produjo náuseas, y siguió moviendo los labios en silenciosa y ferviente plegaria. Sonó una campana, que le estremeció el corazón. Sintió que él la tomaba de la mano.
-¡Ven!
Todos los mares del mundo se agitaron alrededor de su corazón. Él la conducía hacia ellos, la ahogaría. Se tomó con ambas manos de la verja de hierro.
-¡Ven!
¡No! ¡No! ¡No! Imposible. Sus manos se aferraron al hierro, frenéticamente. Desde el medio de los mares que agitaban su corazón, lanzó un grito de angustia.
-¡Eveline! ¡Evy!
Él se precipitó detrás de la barrera y le gritó que lo siguiera. La gente le chilló para que él continuara caminando, pero Frank seguía llamándola. Ella volvió su pálida cara hacia él, pasiva, como animal desamparado. Sus ojos no le dieron ningún signo de amor, ni de adiós, ni de reconocimiento.
SEMILLAS DE JUNCO
Por Paqui Castillo Martín
Érase una vez un jardinero que trabajaba en el palacio del emperador de la China. Antes que él, su padre había ejercido el oficio, y el padre de éste le había precedido y a aquél su padre, y así sucesivamente, componiendo una larga cadena genealógica que se perdía, como el viento en las nubes, en el origen de los tiempos. Cuentan que el jardinero era un joven muy hermoso, de tez aterciopelada y mirada intensa. Moraba en un ala anexa del palacio, en las habitaciones de la servidumbre, y laboraba desde el alba al ocaso en los maravillosos jardines imperiales. El muchacho, que no conocía otra existencia ni otras fronteras que las de los muros de la fortaleza, se dedicaba con esmero a engrandecer y embellecer la verde arquitectura vegetal que rodeaba el recinto. Suyas eran las manos que habían plantado la alameda; la flor de loto restallaba en los estanques gracias a sus cuidados; libélulas y mariposas revoloteaban entre las yedras que lamían el agua de la cascada artificial que, piedra a piedra, había logrado construir sin más fuerza que la de su delicado ingenio. En el reducido universo modelado por la constancia y la imaginación del joven palpitaba, esplendorosa, la vida.
Una noche de primavera, el emperador, niño aún, y el arquitecto del palacio conversaban sobre los planos del futuro pabellón de caza. Mientras paseaban a la luz de la luna llena, brillante farolillo de papel anaranjado, se internaron sin darse cuenta en los barracones de los subalternos. El jardinero soñaba despierto en la ventana de su cuarto diminuto, y a ratos hablaba con las estrellas, que le respondían al cabo de millones de años con el guiño de su brillo intermitente. Pero unas voces desconocidas le obligaron a interrumpir su diálogo astronómico. Una de ellas, delicada y quebradiza como un llanto, pedía con insistencia algo que el joven jardinero no podía escuchar distintamente; la otra voz, grave y lánguida, se inclinaba sumisa ante el imperio fanático de aquella otra que no era más que un leve murmullo de hojarasca herrumbrosa. El joven jardinero, lleno de curiosidad, acercó sus oídos al alféizar y, lleno de asombro y espanto, acertó a recoger estas palabras:
- No puedo consentir que los jardines de palacio desafíen mi majestad. Quiero que mañana al amanecer el artífice de esta de obra maestra sea ejecutado.
El jardinero se sintió preso de ira. De los servidores y deudos del emperador sólo se esperaba obediencia ciega, silencio y sometimiento, mas el joven, aunque leal y honesto, tenía la tenacidad y el orgullo del junco nacido junto a la ribera Huang Ho, de donde procedía su estirpe. Durante el resto de la noche no durmió pensando en el modo de librarse de su terrible suerte.
Sonó el gong antes del alba. Setenta soldados de la guardia imperial, rodeando la muralla, clavaban el filo de sus adargas en el manto de la noche; un velo de sangre cubría el paisaje, y era el sol naciente que se derramaba sobre los campos. El jardinero contemplaba desde la ventana la que quizás fuese su última madrugada. Embebecido en su obra, sintió que las colinas y el riachuelo y el bosquecillo de álamos y los estanques le pertenecían profundamente, porque él los había creado, y esto le daba más derechos que cualquier otra forma de posesión que dictaran las leyes de los hombres. Al escuchar los golpes en la puerta, se apartó de la ventana y corrió a abrir. Era un emisario del emperador, apenas dos o tres años mayor que el emperador mismo. Traía una caja hexagonal decorada con flores y pájaros que el jardinero supuso era una especie de instrumento musical. En efecto, al abrirla, se oyeron unas notas ásperas, y tras ellas, como por arte de magia, la voz metálica del niño que gobernaba el reino más extenso del universo, que ordenaba:
“Antes de que llegue el sol a su cenit serás ejecutado”.
El jardinero fue conducido al palacio, flanqueado por una escolta de cinco guardias. Al llegar a la explanada que conducía al salón del trono, sonó de nuevo el gong y un enjambre humano se agolpó en la plaza: los mercaderes mostrando el género a las damas, los bufones con sus largos sayos, templando sus laúdes, los mandarines hablando el idioma secreto sólo por ellos entendido, los profesores dando sus lecciones de caligrafía, los alumnos dibujando arañas de tinta en los lienzos. El jardinero observaba atento el espectáculo humano que diariamente se renovaba para él en toda su hermosura y al que no había dado jamás importancia. Sólo el lento susurro concupiscente del bosque en su oído, el armonioso aroma del sándalo y la petunia, el rozagante fragor de la madreselva y el bambú al ser rozados tenían para él significado eterno y místico. Se abrió paso entre la multitud sin ser visto de nadie, excepto de la extraña comitiva precedida por el mensajero de la misteriosa cajita parlante. Por fin, llegó ante las puertas del salón del trono. Llevaba el puño derecho firmemente cerrado, y en el puño su pasaporte a la gloria, o al infierno.
El joven jardinero nunca había visto al emperador hasta ese momento; grácilmente se inclinó ante el niño con la reverencia tradicional debida a los dignatarios de Oriente. El suelo era de granito frío y húmedo, sentía el puño oprimido y sudoroso y un rugido de élitros de insecto multiplicado en su cabeza hasta el infinito. Al fin, a una señal del niño rey, se incorporó con mansedumbre, evitando mirarle directamente al rostro. El pequeño emperador le esperaba revestido de manto gualda con brocado de oro y perlas salvajes. Parecía impaciente y molesto.
- Nunca había conocido a nadie tan osado como tú- increpó al jardinero. -¿Cómo te atreves a fabricar con tus abonos y plantas más belleza que cualquiera de los más fascinantes objetos que hay en el palacio?- su voz sonaba hueca y jactanciosa. El jardinero le miró de soslayo, y vio que dos gruesas lágrimas de rabia luchaban por escapar de los vértices verticales de sus ojos. El joven servidor sintió lástima por el pequeño rey. Podía haber heredado todos los tesoros de la tierra pero, al fin y al cabo, era sólo un niño.
- Majestad, si me permitís que os explique…
- Me ofende tu presencia. Morirás de inmediato ante la mía. Arrodíllate de nuevo, e implora a los dioses que te perdonen.
- ¿Me concedéis una última palabra? – diciendo esto, el jardinero abrió el puño. El niño, curioso, se acercó a indagar en su contenido. Pero el jardinero, más rápido, cerró rápidamente la mano. El rey quedó pensativo, y volvió de nuevo a su trono.
- No veo por qué no. Adelante. –dijo, aparentando gran dignidad. Su gesto era adusto, como el de aquellos óleos que el jardinero había contemplado en las galerías del palacio.
- Tenéis gran motivo para sentir inquietud por lo que mi mano derecha contiene. Pero habéis de saber que, si muero, mi mano nunca se abrirá, y vos no llegaréis jamás a saber el secreto que ésta contiene. -El jardinero observaba subrepticiamente al rey, que se contorsionaba en su trono, incapaz de dominar su deseo de saber lo que el joven ocultaba.
- Puedo hacer que te corten la mano izquierda. El dolor será tan grande que acabarás abriendo la otra- repuso el rey.
- No podréis. Anoche fui víctima de un encantamiento. Un espíritu del fuego mi visitó, me abrió la mano, me colocó en ella el más extraordinario objeto que jamás he visto y con su fuerza de gigante cerró mi puño para siempre. Solo una cosa puede hacer que lo abra.
- ¿Qué?- preguntó el emperador, excitado.
- Que el rey me conceda un deseo- replicó el servidor.
- Pídeme lo que quieras. Un palacete, un honor en la corte. O los caballos que me han traído de Mongolia para el futuro pabellón de caza. -El rey ya se veía a sí mismo gozando en privado del sin par regalo del espíritu del fuego.
-Os pido que detengáis mi ejecución. Y que mi persona, de aquí en adelante, sea inviolable - respondió el jardinero.-Nada más deseo que volver a cultivar el jardín que plantaron mis antepasados.
-Sea- convino el emperador.- Te dejaré libre para siempre, y si lo que quieres es malgastar tu tiempo afanándote en ese estúpido jardín, no seré yo quien te lo impida. Pero antes, dime de qué naturaleza está hecho el singular objeto que te traes entre manos.
- Tiene una propiedad preciosa de valor incalculable: es vida, engendra vida y al nacer se transforma y multiplica. Pequeño y grande a un tiempo, se renueva en cada ciclo y es siempre el mismo. Algunos de sus hermanos fueron encontrados en el sarcófago de un gran faraón, hace más de cuatro mil años. Y todavía, si se les aplica el oído, puede percibirse en ellos el eco de un corazón que late al ritmo acompasado de los astros…
- Deposita el objeto ante mis pies, y márchate- dijo el niño, emocionado ante la idea de gozar a solas con el extraño regalo de los dioses.
- Como gustéis- replicó el joven, repitiendo de nuevo la profunda reverencia.
Y salió silenciosamente en dirección al bosquecillo de álamos, dejando ante los pies del rey de reyes el humilde tesoro con el que había comprado su libertad: la semilla del junco nacido junto a la ribera del río Huang Ho de donde procedía su estirpe.
martes, 18 de octubre de 2011
ENDE Y MOMO
Un cuento de Paqui Castillo Martín
 |
| soyservidordenadie.blogspot.com |
Aquel vestido blanco era tan viejo que parecía puro trapo de harpillera, pero no se incomodaba. Sabía que alguien se fijaría en ella, en sus grandes ojos acuosos, en los que parpadeaba el brillo intermitente de la esperanza. Abrió sus blancas manos a los tristes peregrinos que pasaban delante de la iglesia, tan despreocupados que no se dieron cuenta de que la mendiga tenía el alma casi rota y los dedos de los pies al aire. Cruzaron la calle, erizados los cabellos por el viento que venía del mar, sin depositar en las palmas de la pequeña pordiosera ni un miserable óbolo para comprar su pasaje por el Hades sin retorno. Me pareció tan pequeña, tan frágil, que me sentí conmovido en lo más profundo de mi ser. Me miró con aquella mirada angelical de koré sin peplo pero vestida con la espuma de las olas que chocaban cercanas a la costa, en aquel frío día de diciembre en que ya los Ulises no regresaban a Ítaca. Ella comenzó a llorar; lo percibí enseguida, aunque hacía grandes esfuerzos por que no se le notase. ¿A dónde iban sus lágrimas, delgada nota musical que resbalaba por sus mejillas encarnadas como una melodía semitransparente? Su dolor, que era mi dolor a medias compartido, me poseyó por un momento y decidí que ya era hora de intervenir. Me acerqué tímidamente, como interrogando a través de la espesura que nos separaba, hasta que de un impulso me puse a su lado. Le cedí mi amplia chaqueta y ella me cedió su asiento en la acera. Nos cruzamos una sonrisa y una mirada cómplice: los dos éramos viajeros sin destino.
Una sombra iluminó su rostro tan diminuto como una almeja, un estremecimiento que era acaso el aviso de un estertor hizo que su cuerpo delgado se contrajese y se replegase sobre sí mismo. Entré en el bar de la esquina y le compré, por señas, un chocolate caliente coronado por una cumbre de nata suiza. Ella entornó los labios, complacida, al verme regresar a su lado con el pequeño trofeo en mis manos, que deposité en las suyas gélidas que se calentaron por un momento, justo el tiempo precioso que bastó para que le contara la historia de mi vida: mi matrimonio roto, los hijos con los que no me hablaba desde hacía tantos años, los nietos que no conocía... Ella, que me había estado escuchando con la pasión y la atención que nunca había encontrado en nadie, ni en mi padre, ni en mis maestros, quiso contarme la suya , como una especie de regalo de los que tienen sólo tiempo para dar a manos llenas: “ Tengo muchos nombres: Helena, Eneas, Yocasta, Diana, Jasón, Eurídice, Atenea, Patroclo, Cleopatra, Mona Lisa, Julio César, Madame de Pompadour, Josefina, Emperatriz Infantil...algunos, muy pocos, me llaman Momo. Pero es un nombre cariñoso y familiar, y hace ya muchos siglos que nadie me dice ese nombre, tan hermoso y tan extraño. Tengo muchos años y muy pocos. Represento la vejez y la juventud, la belleza extraordinaria y la fealdad extrema. Soy el día y la noche. Hombres enteros perdieron sus imperios por mí, y en ocasiones trabajé para construir, como un esclavo más, grandes reinos, fastuosos y evanescentes. Soy el ave y el felino, la amante y la amada, el hombre y la mujer. Todo lo que hay en mí- añadió enigmáticamente- pertenece a los hombres. Ellos sueñan conmigo, pero no podrán poseerme nunca”.
Comprendí lo lejos que estaba de ella, lo tarde que había llegado. “Está loca”, pensé. Hice ademán de acompañarla a un sitio más seguro, pero ella siguió empeñada en permanecer frente a la escalinata de la iglesia, con la pequeña taza de chocolate que era como un tierno corazón palpitante. Le expliqué que hoy día había buenas instituciones que se encargarían de ella y le harían regresar para siempre del lugar donde su razón se había marchado, pero no quiso, o no supo, escucharme. Continuó con la mirada perdida enumerando sus nombres, que eran muchos, y que ya casi no recuerdo, todos tan lindos y extraños, tan propios de un alma sin rumbo, tan extraordinariamente parecidos a los nombres con los que yo soñaba cuando era pequeño y el mundo no me daba miedo y todavía no había aprendido a odiar.
La abandoné allí en esa miserable acera, presa de un pánico inexplicable. Me refugié en la iglesia y allí recé con todo el fervor que supe, pero las palabras no afluían a mi mente. Sólo Momo, la de los muchos nombres, me acompañaba en mis pensamientos. La imaginaba a escasos metros de allí, temblando de frío, solitaria, embutida en mi gabán demasiado grande para una niña que no aparentaba tener más de doce años, inventando, desde su candor, una historia de enredos con la que atraer al incauto visitante. La imagen de Santa Flora me enviaba un destello de sonrisa, pero era tan artificial y ubicua que de repente deseé volver a ver la sonrisa de mi Momo, costara lo que costase. Yo era un viejo torturado por sus recuerdos y esa niña era lo más parecido que había visto a la pureza, a la inocencia inconsistente con la que la naturaleza premia a los chiquillos. Necesitaba a Momo, no sabía por qué, quizás porque la niña estuviera dispuesta a escuchar mi historia, que era como tantas otras historias de gente pequeña que lucha y que fracasa.
A la salida, miré frenéticamente a todos los lados. Momo no estaba. Momo había desaparecido. Corrí hacia el parque cercano para ver si la encontraba, pero no había rastro de ella. Grité al viento sus muchos nombres, pero el eco del pedregal me respondía: “Sólo existe en tu imaginación”. Pregunté a los peregrinos, aquellos que no quisieron atender a la súplica de las manos alzadas de la niña, pero me dijeron que jamás habían visto a la pequeña mendiga de ojos negros. Regresé a casa, convencido de que era un sueño, pero no podía dejar de pensar en ella, en su desvalimiento, en la forma agónica en que escuchaba, como si en ello le fuera la vida. Por la mañana, fui a la biblioteca, a buscar información sobre los nombres que me había dado. Torpemente, mis dedos iban buscando las fechas, los lugares, y, cuando encontraba una mínima referencia, mi corazón daba un vuelco. Ella estaba allí, desde siempre, aunque yo no hubiera sido lo bastante sutil como para haberme dado cuenta. Las láminas de las enciclopedias y las revistas ilustradas de historia mostraban a una Momo tan fea como hermosa, tan joven como vieja, tan libre como esclava, tan oscura como la noche y tan pálida como el día. Aquella con la que los hombres sueñan pero nunca pueden tener. Pedí permiso a la bibliotecaria para llevarme a casa los libros, y al mirarla a los ojos, descubrí que ella también era Momo. Todos los usuarios de la pequeña biblioteca, al oír mi grito de alborozaba sorpresa, me miraron, y, de alguna forma, supe que también ellos eran Momo. Salí a la calle, preso de una inmensa agitación interior. Los transeúntes me miraban gesticular y se llevaban un dedo a la frente con preocupación. Todos ellos, no hace falta que lo diga, eran también Momo. De repente, todo comenzó a girar en torno a mí como en la marmita de un fantástico aquelarre. Los bustos acantonados en los jardines y dedicados a la memoria de algún augusto poeta eran también Momo. Las estatuas ecuestres, los niños en los carritos o en el regazo de sus madres eran también Momo. Y los perros que defecaban impúdicamente en la cera. Y los policías, y los estudiantes y los conductores de autobús y los taxistas. Había encontrado a Momo, pero la había perdido para siempre. Allí en Roma yo no conocía a nadie, y durante años la ciudad eterna había cobijado mi soledad de atlante desvencijado, pero ahora me sentía perdido y más solo que nunca en medio de un gentío que también se llamaba Momo.
Luché por dominar mi angustia interior, pero nada podía detener la terrible sensación de deriva que me domeñaba. Herido y desconsolado, me encontré de bruces con una tienda de antigüedades y libros raros que me había servido de inspiración para escribir La historia interminable, mi mejor novela. Un gigantesco espejo incrustado entre la pared del fondo y el óculo de la bóveda que enmarcaba el techo me devolvió mi propia imagen deformada y me di cuenta, aterrado, de que yo también era Momo. Imbuido por una poderosa fuerza que dominaba mi voluntad, penetré en la tienda. El anticuario, al reconocerme, trató de echarme a golpes de su tenducho por una vieja querella pendiente sobre derechos de autor, y en sus ojos pude ver dos mares grandes como océanos, en los que naufragaba y viajaba a la deriva una vez más, de nuevo, la dulce e inocente Momo. Me jalaba por la solapa de la camisa para hacerme marchar, cuando el techo que había sobre nosotros chirrió, y del gran espejo que colgaba sobre nuestras cabezas se desprendió un objeto menudo que era como una especie de cartapacio. Nos agachamos los dos, pero yo fui más rápido. Abrí el envoltorio y me encontré con la siguiente inscripción:
airotsiH al se omoM
omoM se airotsih al
Parecía escrita en un lenguaje extraño y antiquísimo, pero el papel era nuevo y de buena calidad, y estaba intacto. Salí de nuevo a la calle con el legajo en mis manos, mientras el anticuario, protestando, después de haber corrido detrás de mí un buen trecho, cerró, con un golpe seco, la puerta, cuya madera era del color de los ojos de Momo.
Durante meses no pude hacer otra cosa que investigar acerca del extraño lenguaje en que estaba escrita la nota. No era una lengua romance, ni anglosajona, ni hindú, ni africana. Los manuales de gramática nada decían acerca de la extraña procedencia de una lengua que sólo se parecía a sí misma y no obedecía a normas de fonética universalmente aceptadas. Una noche, contemplando el papel manuscrito junto a la chimenea, se me reveló de repente su oculto significado. El papel, debido a la luz del buen fuego de troncos, se volvía translúcido por momentos, y, sin querer, como por curiosidad, le di la vuelta. Me sorprendió que las palabras tuvieran un significado para mí, y leí, despacio, como sopesando los por qués de tanto misterio:
Momo es la Historia
La historia es Momo
Y, con lágrimas de emoción, comprendí que lo que me había dicho la niña era verdad. Momo era todas esas cosas que ella me había dicho en aquel momento de complicidad. Momo era la Historia , y la Historia se reflejaba en todos aquellos que la hacían. Por eso todos y cada uno de los seres era Momo. Eran parte de ella, parte de la Historia. Mi vieja tortuga, Casiopea, que era mi única amiga en este mundo y que tenía la facultad de comunicarse conmigo por escrito usando como pizarra su pedregoso caparazón, me dijo: “Has comprendido, viejo. Ahora debes escribir la historia de Momo, que es la historia de todos nosotros”. “Vieja amiga”, le respondí, “estoy dispuesto”. Desde entonces, y durante un año entero, me dediqué a mirar los ojos que hay en todos los seres humanos y divinos, en todo lo vivo y lo inerte. Y escribí un relato en clave donde la protagonista era la Historia , es decir, la pequeña Momo. Y, a pesar de sus protestas gráficas, incluí a Casiopea en el relato con un papel destacado, como ella se merece. Rodeé a la niña de amigos y vecinos, y di voz y sombra a los enemigos: los ladrones de tiempo, contra los que debe luchar Momo a toda costa. El maestro Hora, el administrador de los segundos de los hombres, es el corazón humano, bella flor de un día que cambia y desaparece...
Cuando terminé, me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sin dormir. Y cerré los ojos y dormí, dormí...Y soñé con Momo, en sus grandes ojos color almendro, y soñé los sueños que tenía cuando era pequeño y el mundo no me daba miedo y todavía no había aprendido a odiar...
ETERNAMENTE DANTE
A mitad del camino de la vida,
en una selva oscura me encontraba
porque mi ruta había extraviado.
¡Cuán dura cosa es decir cuál era
esta salvaje selva, áspera y fuerte
que me vuelve el temor al pensamiento!
Es tan amarga casi cual la muerte;
mas por tratar del bien que allí encontré,
de otras cosas diré que me ocurrieron.
Yo no sé repetir cómo entré en ella
pues tan dormido me hallaba en el punto
que abandoné la senda verdadera.
Mas cuando hube llegado al pie de un monte,
allí donde aquel valle terminaba
que el corazón habíame aterrado,
hacia lo alto miré, y vi que su cima
ya vestían los rayos del planeta
que lleva recto por cualquier camino.
Entonces se calmó aquel miedo un poco,
que en el lago del alma había entrado
la noche que pasé con tanta angustia.
Y como quien con aliento anhelante,
ya salido del piélago a la orilla,
se vuelve y mira al agua peligrosa,
tal mi ánimo, huyendo todavía,
se volvió por mirar de nuevo el sitio
que a los que viven traspasar no deja.
Dante Alighieri, Divina comedia (fragmento)
LA CITA DE LA SEMANA: MARIO BENEDETTI
"Me gusta la gente que vibra,
que no hay que empujarla,
que no hay que decirle que haga las cosas,
sino que sabe lo que hay que hacer
y que lo hace.
La gente que cultiva sus sueños
hasta que esos sueños se apoderan
de su propia realidad".
que no hay que empujarla,
que no hay que decirle que haga las cosas,
sino que sabe lo que hay que hacer
y que lo hace.
La gente que cultiva sus sueños
hasta que esos sueños se apoderan
de su propia realidad".
Mario Benedetti
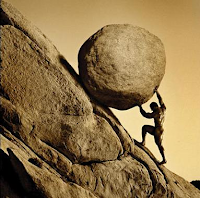 |
| Fuente fotografía: frasesoriginales.com |
ASOCIACIONES DE ESCRITORES
Lolavanderos: la unión hace la fuerza:
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/asociaciones-de-escritores
http://www.escritores.org/index.php/recursos-para-escritores/asociaciones-de-escritores
lunes, 17 de octubre de 2011
NEVER MORE
Paqui Castillo Martín
Dolor, eternidad efímera
una vez te sentí
con un eco ronco en mi interior.
Dolor, levedad como losa
crepita tu nombre en la noche
de mi inquieta soledad.
Dolor, gélido ardor
de cristales en mi piel,
alma noble en amargo llanto.
Dolor, Tántalo de hiel
grita impaciente libertad
como un loco a su pobre corazón:
AH! LA ANGUSTIA, LA ABYECTA RABIA, LA DESESPERACIÓN (FERNANDO PESSOA)
Ah! La angustia, la abyecta rabia, la desesperación...
Ah! La angustia, la abyecta rabia, la desesperación
De no yacer en mí mismo desnudo
Con ánimo de gritar, sin que sangre el seco corazón
En un último, austero alarido!
Hablo -las palabras que digo son nada más un sonido:
Sufro -Soy yo.
Ah, extraer de la música el secreto, el tono
De su alarido!
Ah, la furia -aflicción que grita en vano
Pues los gritos se tensan
Y alcanzan el silencio traído por el aire
En la noche, nada más allí!
Enero 15 de 1920
Versión de Rafael Díaz Borbón
Ah! La angustia, la abyecta rabia, la desesperación
De no yacer en mí mismo desnudo
Con ánimo de gritar, sin que sangre el seco corazón
En un último, austero alarido!
Hablo -las palabras que digo son nada más un sonido:
Sufro -Soy yo.
Ah, extraer de la música el secreto, el tono
De su alarido!
Ah, la furia -aflicción que grita en vano
Pues los gritos se tensan
Y alcanzan el silencio traído por el aire
En la noche, nada más allí!
Enero 15 de 1920
Versión de Rafael Díaz Borbón
domingo, 16 de octubre de 2011
EL ALFARERO
Un cuento ontofilosófico de Paqui Castillo Martín
Eran las doce y media de la noche cuando una llamada la alertó, sacándola de su letargo de duermevela semiinconsciente. Llevaba investigando dos semanas en el caso, y ahora era el propio desaparecido quien la telefoneaba citándola en el rincón más absurdo de la ciudad, donde a nadie podría ocurrírsele querer ser encontrado: el barrio de los ceramistas. Un lugar anecdótico e inverosímil, desde luego, y una hora intempestiva: las siete de la tarde del día siguiente.
A quince minutos de la hora acordada, aún caminaba, cautelosa y vigilando las sombras, envuelta en la suavidad de su chal de tul azul turquesa. Sentía el viento en el rostro, pero apenas le importaba entonces, arrastrada por la caótica inercia de la fuerza de origen desconocido que la empujaba hacia el lugar previsto. Sus pasos eran quedos, apenas dos pequeños lamentos que lamían suavemente el asfalto de la calle en penumbra. Era un ser que soñaba, apenas un espectro en la ciudad bañada por el oro del ocaso, mas no sentía inquietud, apenas un leve pálpito que batía su pecho como las alas de un colibrí herido. Transeúnte innata, se sabía parte de una corriente humana que fluía por las arterias del cuerpo descomunal, el de aquel lugar de neón y lluvia que ella misma, detective neófita y primeriza, no sabía que estaba comenzando a amar desconsolada, desesperadamente.
Fragmentos de escenas cotidianas: un mendigo apostado en una esquina, una mujer de negro que subía al último trolebús de la tarde, el niño con zapatos de charol brillantes como la espalda de un escarabajo. No podía sino preguntarse como sería la vida de estas gentes, si era tan vacía, tan lóbrega, tan desasosegada como la de ella, agobiada por el deseo de entrar a formar parte del círculo y frustrada por no ser capaz nada más que de caminar como un funambulista por la línea tangente que llevaba a ninguna parte.
Las primeras estrellas parecían borrones en la cartilla nueva de un escolar díscolo que no supiera dónde se encuentra el Polo Norte. Aceleró la marcha y cambió ligeramente de rumbo, como si divagase. De repente le vino a la memoria de forma inopinada aquella frase bendita como una prebenda de días más felices:
Nuestro destino está hecho de barro
Y lo moldean las manos de un dios desconocido.
Era el fragmento del poema más célebre de un escritor maldito, muerto en el anonimato de la absenta y el opio tras ver rechazada su obra por una sociedad incrédula y desconfiada que sólo pensaba en sí misma. Paladeaba cada palabra sabiéndose otra pero sintiéndose más que nunca ella, una criatura única, marcada desde el nacimiento por una señal que la distinguía del resto y que tantas, demasiadas veces, la había llevado a la soledad incorpórea de una aula vacía, de una biblioteca desierta, de una playa desolada donde los granos de arena vegetaban bajo un sol de justicia.
El reloj de la torre dio siete campanadas efímeras. Recogió del suelo un periódico viejo cuyas hojas caducas a ellas se le antojaron fruto de la riada del otoño ingrato, que había convertido en oxidados esqueletos de metal los antaño bulliciosos quioscos de prensa del parque, especie urbana casi a punto de extinguirse. Desde el fondo de la plaza se oía el bramido rítmico del mar con su respiración de gigante dormido. Se vio a sí misma cruzar la calle tal como una imagen que reflejaran los ojos de otro, tan diminuta y perdida como una moneda arrojada al pozo de los deseos incumplidos.
Casi estaba llegando. Subió la última calle, extenuada. Tocó la puerta y, al comprobar que nadie le abría, hundió lentamente la mano en el pomo con lo que le quedaba de fuerzas. El pasillo de la casa era interminable y estrecho, y desprendía un olor a antiguo tan denso que era nuevo por completo para la joven. Una música tenue como un velo le recordaba la sinfonía inacabada que alguien había compuesto para ella en otro tiempo, y se dejó conducir hacia la fuente de sonido, guiada tan sólo por su instinto del ritmo. La luz artificial del patio la llevó al interior de otra estancia, donde una mano experta había dibujado grandes paneles donde convivían en quietud cósmica planetas, llanuras y praderas siderales que pertenecían a una galaxia en miniatura que se desplazaba lenta entre escalas y péndulos girando en torno a la improbada idea de una astronomía razonable.
Al final de la última habitación, unos dedos pacientes moldeaban en barro una forma difusa sobre un torno de ceramista. Y entonces ella comprendió que había llegado a los orígenes de la vida, al núcleo esencial del destino humano, al centro del cosmos, regido por el orden de aquel cuyo nombre nunca se supo. Cuando se acercó al anciano alfarero, percibió que su rostro era extraordinariamente parecido al del anciano perdido, pero ahora estaba tan lleno de majestad y serenidad que no se podría describir con palabras humanas. El hombre le pidió que se acercara y ella, titubeante, anduvo un trecho que se le antojó eterno. Pareciese que hubieran transcurrido horas, mas el reloj de la estancia sólo marcaba las siete y media.
El hombre parecía muy cansado, pero le explicó a la joven que se sentía feliz de tenerla junto a él, porque por fin había llegado el momento que había estado esperando desde el origen de los tiempos. Así que a ella le pareció perfectamente natural que ahora le pidiera amablemente que tomara el relevo de su trabajo. Sólo había que hundir los dedos en el barro primigenio y amasarlo con delicadeza y con constancia, sin presionar demasiado. Y, de vez en cuando, tomar el pincel y la paleta y dar brillo a alguna estrella errante o color a un planeta, y permitir con ello que el Universo, ese gran misterio hecho de espacio y tiempo inconsútiles, pusiera seguir expandiéndose hasta el infinito…
Cuando tomó el barro entre sus manos y comenzó a fraguar materia cósmica, ella sintió que todo a su alrededor se desvanecía. Sí, realmente era muy fácil conducir el destino equívoco de los hombres…
El alfarero recogió sus escasas pertenencias y se dirigió cauteloso hacia la calle. Era noche cerrada. Silbando, se encaminó a la entrada, desde donde pudo comprobar con agrado que la joven continuaba su trabajo con perfección de geómetra enamorado. La puerta se cerró, quizás para siempre, y fue al salir cuando el anciano contempló asombrado su fotografía en el periódico que la chica había dejado junto al umbral. Llevaba millones de años gobernando el Universo, pero según aquel ejemplar atrasado sólo hacía una semana que su rastro se había esfumado. Quizás entonces, pensó con sorna, todavía le estuvieran esperando en el asilo de ancianos del que se había fugado hacía ya millones de años-luz y un buen pico de edades geológicas. Divertido, trató de imaginarse la fingida preocupación de su hijos ante su tardanza de dos semanas, demora que pesaría sobre el recargo que el abogado cobraría por el reparto equitativo de la suculenta herencia que esos desalmados pensaban cobrar muy pronto. Para ellos, él era un inútil, una carga, un inválido, un trasto viejo. Desde luego, nunca sabrían, no merecían saberlo…
 |
| El hacedor visto por Benjamín Solís García |
viernes, 14 de octubre de 2011
jueves, 13 de octubre de 2011
EL VIAJE
Un relato de Paqui Castillo Martín
Miró el reloj: apenas eran las once en punto de una mañana fría y gris como el asfalto urbano. El paraguas le chorreaba nieve líquida desde la pernera del pantalón hasta los pies, mojando aquellas sucias zapatillas que tanto le gustaban, pero que vistas desde el ángulo muerto del espejo del autobús parecían dos tristes y sudados fragmentos de un mundo perdido: el suyo.
Cuando se subió uno de los viajeros, un perfumado dandy apoyado en un bastón con empuñadura de nácar, se levantó para dejarle su asiento y caminó casi arrastrando el peso de aquellas zapatillas muertas, intentando buscar un poco de aire en el ambiente fatigado de aquella máquina resollante que la conducía, libro entre las manos, hacia ninguna parte. Un amable viejecillo desdentado le ofreció el asiento al percibir que la chica estaba perdiendo el color en las mejillas. “No es nada, estoy bien, siga sentado”, le contestó ella agradeciendo el ofrecimiento. Lo cierto es que prefería seguir de pie para así observar subrepticiamente a la muchedumbre agolpada en cada resquicio del autobús; en el fondo se divertía adivinando caras y estableciendo parecidos con gentes del pasado que la habían marcado para siempre.
El conductor era un muchacho atractivo, vanidoso pero amigable y, según se podía deducir de su brillante alianza, cargado de responsabilidades familiares. Ella fantaseaba a menudo que se quedaban solos y entonces se proponían un viaje al fin del mundo. Cruzarían el país de arriba abajo, penetrando sus longitudinales misterios de roca y río, y a través de las ventanillas abiertas respirarían el aire amarillo y óxido del verano austral. Era un país misterioso, húmedo y exótico, que ella no conocía a fondo a pesar de haber nacido en él. La selva quedaba a unas quinientas millas de la civilización, y las montañas de nieves eternas donde antaño habían vivido los dioses estaban aún más lejos, en el infinito límite de la llanura desértica que el hombre no se había atrevido a hollar.
El conductor iba enfundado en una camisa azul que le quedaba demasiado holgada. Había heredado el trabajo de su padre, y también el uniforme. Y un par de hoyuelos encantadores que enmarcaban sus mejillas y que le hacían parecer más joven aún de lo que era. A veces ella se quedaba mirándolo descaradamente cuando al bajarse en su destino él levantaba la vista para comprobar que los viajeros se iban tan sanos y salvos como habían entrado. Entonces sus ojos se encontraban, y en los labios de ambos se dibujaba una sonrisa cómplice. Pero enseguida ella se reñía a sí misma y se decía, una y mil veces, que los hombres casados estaban expresamente prohibidos en su estricto código de conducta. “Lleva alianza, no te hagas ilusiones”, se recriminaba, al tiempo que experimentaba una sensación deliciosa de culpabilidad al notar que el joven observaba su reflejo a través del espejismo de las lunas.
Kilómetro ciento veinte, cinco paradas y bocadillo correoso de queso con aceite de oliva. La chica, cansada del juego de los parecidos imposibles, se sentó detrás de una mujer joven acompañada de su hijita. El viejecillo se encogió sobre sí mismo, buscando la postura fetal tan querida al ser humano. Apoyaba la cabeza contra el cristal de la ventana, y mientras lo hacía desprendía inconscientemente una leve vaharada que empañaba las ventanas de los demás viajeros. La noche caía sigilosamente como una serpiente pitón sobre su presa: siniestra, bella y terrible. La chica trataba de leer en las líneas del rostro del viejo el idioma antiguo de los hombres que han recorrido los caminos de la tierra. En su cara marchita se adivinaban las fatigas para llegar a fin de mes durante muchos lustros, la soledad contrita de quien no la ha elegido libremente, la enfermedad que paraliza y el miedo a la muerte. Se sorprendió de la tibieza que latía en la piel anciana al ser tocada, y sintió de repente una inmensa compasión hacia el que durante dos horas y media había sido su compañero de viaje.
“Nacemos con nuestro sino grabado a fuego en las palmas de las manos”, había leído la muchacha en alguna parte. Ahora sabía que esa afirmación no era extraña ni gratuita en un mundo sin aparente sentido. Quizás su destino era compartir pedacitos de su vida con anónimos transeúntes que al montar en el autobús cedían parte de ese anonimato en beneficio del contacto sincopado con el prójimo: colas, prisas, asientos cedidos y buenos días concedidos unían cada día a cientos de seres de múltiples patrias, lenguas, color de piel. Se regaló un minuto para pensar, mientras el paisaje agreste hacía huella en su alma, y como siempre que llegaban a la estación de servicio, bajó la última y se sentó sobre una gran roca que alguien había colocado inopinadamente en el borde derecho de la carretera.
El conductor la miró, intrigado. Sentía unas ansias irrefrenables de decirle a esa chica que no hacía otra cosa que pensar en ella. Avergonzado, se recordó a sí mismo que estaba muy por encima de sus posibilidades. Ella, una mujer fuerte y valiente que siempre viajaba sola y él, el típico soñador timorato que se colocaba una alianza falsa en el dedo porque le daba la seguridad en sí mismo de la que normalmente carecía. “Hace falta valor”, se dijo, frotándose el dedo anillado en un gesto de desesperación extrema. “Hace falta valor para estar con una chica así. Pero si ella no se atreve, tendré que dar yo el primer paso”. Allá arriba, las cordiales luces de las estrellas encendían la llama de una confabulación milenaria dictada por los antiguos dioses del amor y el desencuentro.
Kilómetro ciento cincuenta. El autobús ronroneaba quejumbrosamente mientras la aurora se filtraba por las resplandecientes ventanillas, que parecían ojos color violeta llorando lágrimas de vapor condensado. El viejecillo se agitaba espasmódicamente en su asiento, luchando por zafarse de la terrible pesadilla que le acosaba. La chica, un hombre de mediana edad que se había incorporado a la expedición en el kilómetro ochenta y una señora forrada en pieles de zorro se levantaron y acudieron presurosos a calmar al pobre anciano, quien abrió los ojos con dificultad y preguntó a la concurrencia: “¿Dónde estoy?”. El hombre de mediana edad pensó una respuesta sencilla para tan complicada pregunta y, tras dudar algunos momentos, respondió: “Nadie lo sabe. Probablemente llevamos viajando toda la eternidad, pues yo no recuerdo haber tenido una vida anterior a este viaje. Quizás sólo seamos fruto de un sueño”. Ante ellos apareció una gran llanura y, en el horizonte, los verdes irisados de una marisma habitada por caballos salvajes. Al viejo le complació la respuesta filosófica de su compañero y, sonriendo, volvió a quedarse dormido.
El conductor anunció la parada número veinte; algunos viajeros se apearon y otros nuevos llegaron, completándose el círculo perfecto de la ajetreada vida de los que continuamente se están desplazando sin moverse del sitio. A la chica le pareció agradable sentarse al lado del viejo y oír por un rato la historia de su vida: “Voy al fin del continente, al mar, a ver morir las ballenas. Quizás su contemplación me ayude a mí cuando esté en trance semejante”, musitó el anciano, con los ojos llenos de emoción. La joven comprendió, a pesar de sus pocos años, que el hombre estaba realizando el que probablemente sería su último viaje, y decidió que se quedaría con él hasta el final del trayecto. Ahora atravesaban una ciudad: rascacielos de cemento y acero se adherían al las ventanillas como visiones borrosas de anodina uniformidad monocorde.
Un hotelito en el kilómetro doscientos veinte y parada para pernoctar. El conductor se había armado de coraje y se dirigía con paso acelerado al hall de la recepción, donde la chica y el viejo departían amigablemente. “No estoy casado”, le dijo, cuando alcanzó con sus labios temblorosos la altura de las orejas de la muchacha. Ella tenía ahora en sus manos el dilema de pasar su primera noche de amor en los brazos de aquel hombre vigoroso, o continuar con su propósito de no dejar solo al anciano ni un solo minuto. El viejecillo era un hombre sabio y pudo interpretar el lenguaje de las miradas, de los gestos, de las caricias apenas esbozadas, del deseo frustrado en las retinas de los dos amantes. Así que prácticamente arrastró a la chica hasta la habitación del chófer y llamó suavemente a la puerta con sus callosos nudillos. “Hasta mañana”, dijo el viejo, con dulzura.
Las zapatillas de la chica estaban esparcidas por la habitación esperando a que su dueña se decidiera a salir de la cama. Era muy temprano, apenas las siete, cuando los enamorados se dieron los buenos días con un beso. “No tengas prisa. Nadie sabe cuánto durará este viaje, ni adónde nos llevará. Lo importante es lo que vivamos mientras, no lo que nos espera al final”, aventuró el muchacho mientras chupaba el filo mojado del primer cigarrillo de la mañana. Pero ella ya no escuchaba, y corría escaleras abajo tan rápido que peligraba el entero equilibrio del universo. En la recepción le dijeron que el anciano no había dormido en su cuarto, pero ella ya sabía que había pasado la noche allí, agazapado, esperándola, sentado en el desvencijado asiento que le había tocado en suerte: número veinticinco, pasillo, fumador empedernido.
Desde la distancia se percibía el resoplar de las ballenas en la orilla. Algunos pasajeros se levantaron de sus asientos para tomar fotografías de los espléndidos animales. El viejo y la chica contuvieron la respiración, y se tomaron de las manos porque sobraban todas las palabras. Para uno de ellos era el final del viaje, mientras que para la otra no era más que el comienzo. El conductor, somnoliento, anunció que estaban ante el océano en el que morían las ballenas, y de repente el autobús entero pareció llenarse de tristeza, de susurros, de murmullos. Algunos lloraban, otros guardaron inmediatamente sus cámaras y sacaron los retratos de aquellos seres queridos que habían emprendido, como las ballenas azules varadas en la playa, el viaje sin retorno.
El autobús chirrió al llegar a la parada. Viejo y chica se abrazaron fuerte, solidariamente, como dos antiguos camaradas al acabar una guerra. Ella le miró largo rato desde el cristal de su ventanilla, mientras él se acercaba con cautela a las ballenas entonando una canción que parecía sumirlas en una tranquilidad tan espesa que casi podía lamerse. “Adiós, viejo”, musitó la chica para sus adentros. Comprendió por fin el significado de su amor por el muchacho. Él era la distancia más corta que unía los extremos de la línea del destino de sus manos. Así estaba escrito desde el principio de los tiempos.
Kilómetro trescientos cuatro. Última parada. Los viajeros, rezongando, se bajaron haciendo esfuerzos por simular los bostezos, la inevitable pereza que surge cuando el cuerpo se habitúa a una postura incómoda y es obligado a desperezarse. La chica medía sus pasos por el corredor del bus, uniendo el talón con la punta de goma de sus zapatillas de tela. El joven, que la veía venir desde el espejo retrovisor, sonreía ampliamente. Así que cuando ella le tapó los ojos con las manos y le musitó al oído: “Pide un deseo”, ya conocía desde hacía mucho la respuesta, quizás desde el principio de los tiempos de la conjura planetaria de los dioses del amor y el desencuentro.
Ante ellos, la carretera se alzaba pétrea e invitadora, contoneando armoniosamente sus curvas.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)





